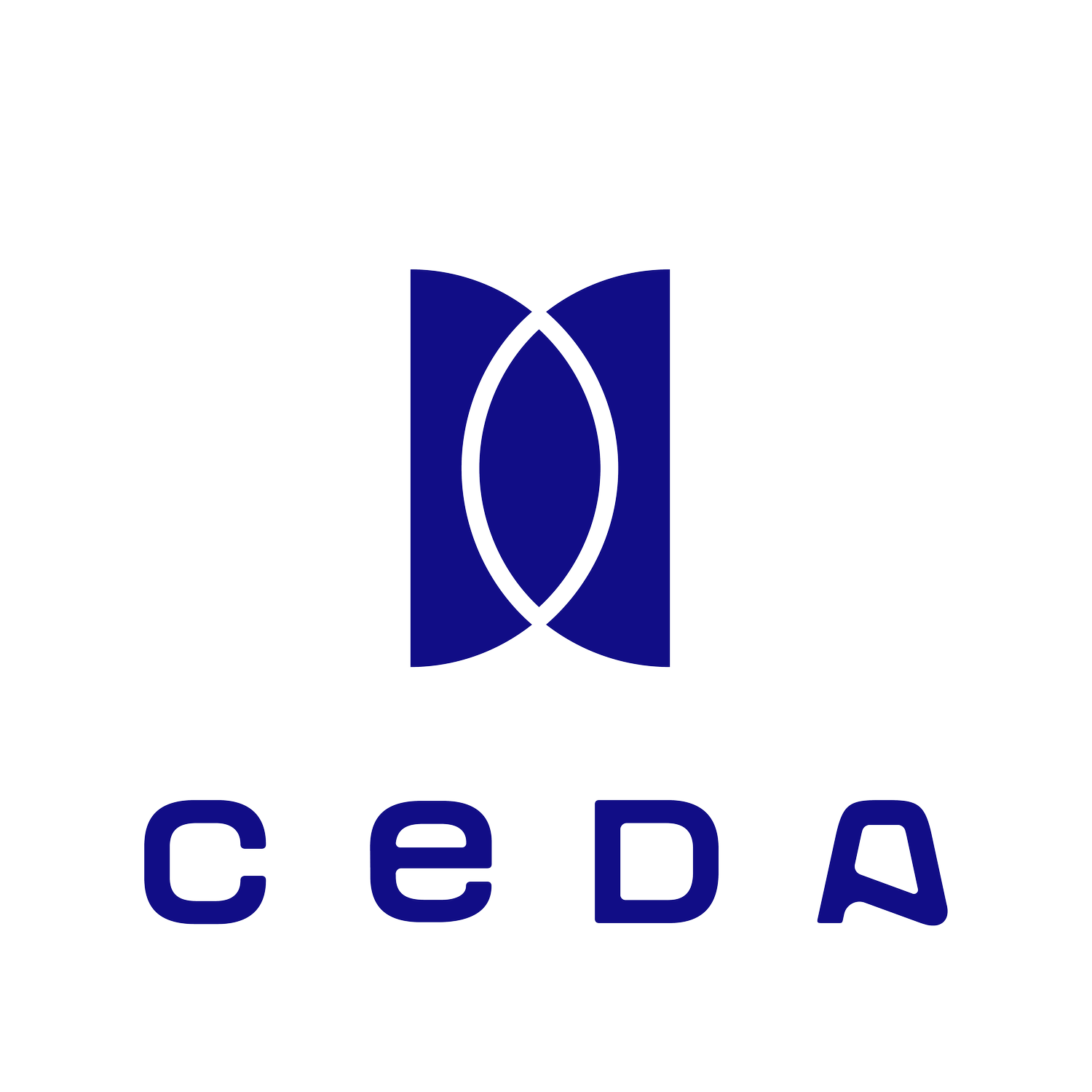“Como intentar construir una casa sobre arena” Los cubanos en los EEUU enfrentan incertidumbre y limbo legal
Rachel Pereda es una periodista cubana que hizo la travesía por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos junta a su esposo y sus hijos pequeños. Escribe sobre migración, maternidad y el impacto social de las políticas.
*Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas entrevistadas son propios y no reflejan necesariamente las opiniones o posturas de CEDA.
¿Puedes describir la situación de los cubanos en Estados Unidos en este momento? ¿Qué crees que falta en la cobertura mediática?
La comunidad cubana en Estados Unidos está viviendo un momento de transformación profunda. En los últimos años, vimos la mayor ola migratoria en la historia del país: más de 850 000 cubanos llegaron por distintas vías, muchos a través de la frontera, escapando de una crisis humanitaria, política y económica sin precedentes en la isla.
Sin embargo, el contexto ha cambiado. Las fronteras se han endurecido, los procesos migratorios se han vuelto más restrictivos y muchos de los que aún desean salir, ya no encuentran caminos seguros para hacerlo. Esto ha generado una sensación de frustración, de encierro, tanto dentro de la isla, como los que están fuera de Cuba y no han podido ajustar un estatus.
Llegué con mis hijos pequeños, como muchas otras familias, después de una travesía llena de incertidumbres. Lo único que queríamos era pisar suelo estadounidense, sentir que al fin habíamos llegado a un lugar seguro. Hoy somos residentes, gracias al parole de 60 días que nos entregaron en la frontera.
En ese momento, sin embargo, no sabíamos lo que realmente significaba ese parole ni el I-220A. Todo era incierto. Aunque habíamos cruzado fronteras y vivimos momentos difíciles, el proceso migratorio en Estados Unidos representaba otra travesía, con nuevas condiciones, pero también con mucha incertidumbre.
Tuvimos la suerte de poder esperar un año y un día para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, y luego seis meses más hasta recibir nuestras residencias. No fue fácil, pero cada trámite, cada paso, cada miedo, cada duda, cada caída, cada experiencia, formaron parte de este aprendizaje constante que significa emigrar.
Pero no todos los cubanos tienen esa oportunidad. Muchos, como nuestros amigos con I-220A, personas buenas y profesionales que tienen trabajos importantes y aportan al país, o los que llegaron por parole humanitario o mediante la aplicación de citas CBP One, aún no han podido ajustar su estatus.
Me gustaría que también sientan lo mismo que yo sentí, cuando finalmente puedan ver sus rostros y los de sus hijos y seres queridos en una green card, sabiendo que han recorrido un camino lleno de sacrificios, pero que al fin se abre ante ellos un futuro más seguro y estable.
En cuanto a la cobertura mediática, siento que aún se cuentan pocas historias desde la perspectiva humana, pocas voces que realmente hablen desde la experiencia. Como periodista cubana y migrante, me doy cuenta de que aún falta un enfoque más humano, profundo y contextual. No somos solo cifras ni “casos de frontera”. Somos personas con historias de vida, con pérdidas, con duelos, con sueños por cumplir. Necesitamos medios que profundicen, escuchen y visibilicen tanto el dolor como la esperanza.
¿Por qué es importante la regularización del estatus migratorio para los cubanos?
Porque sin papeles no hay estabilidad, no hay futuro. Estar en un país sin estatus legal es como intentar construir una casa sobre arena: por mucho que trabajes, todo se tambalea. Para los cubanos que llegaron en los últimos años—muchos con niños, muchos escapando de una dictadura—la regularización es sinónimo de alivio, dignidad y posibilidad real de comenzar de nuevo.
Un estatus migratorio regular no es solo un papel: es la base que te permite insertarte plenamente en la sociedad a la que ya estás aportando desde el primer día. Es lo que te da la posibilidad de construir, de planificar, de vivir sin miedo.
Es cierto que los cubanos, a diferencia de muchas otras nacionalidades, tienen una vía de regularización: la Ley de Ajuste Cubano. Pero no todos pueden acceder a ella. Miles de cubanos entraron con un documento conocido como I-220A, que no se considera un parole según las autoridades migratorias, y eso los ha dejado en un limbo legal. Están aquí, pero no pueden ajustar su estatus. Trabajan, pagan impuestos, tienen hijos nacidos en Estados Unidos… aunque les falta esa estabilidad, esa garantía de que ya son parte de este país que poco a poco se convierte en hogar.
Has acuñado el término “la Generación Caminante” para describir a esta generación de migrantes cubanos en Estados Unidos. ¿Qué diferencia a esta generación de inmigrantes de las anteriores? ¿Qué los une?
Cada ola migratoria cubana ha tenido su propio rostro, sus propias heridas. Están los del Mariel, que partieron en los 80 buscando libertad en una época de represión; los balseros de los 90, que se lanzaron al mar en busca de un futuro mejor, enfrentando la muerte en cada ola; y ahora estamos nosotros: la Generación Caminante.
Nosotros no cruzamos el mar, cruzamos selvas, ríos, fronteras, caminos interminables con niños en brazos, mochilas a la espalda y la incertidumbre como compañera constante. Salimos de Cuba y atravesamos varios países para llegar a Estados Unidos. A pie, en buses, en camionetas, durmiendo en colchones en el piso, al aire libre y muchas veces, la mayoría del tiempo, despiertos, vigilando, rezando, pensando.... Lo hicimos con la esperanza en el corazón y muchas veces con el dolor apretado en el pecho.
Lo que nos une a todas las generaciones es el deseo de libertad y dignidad. Lo que nos diferencia, quizás, es el trayecto, la ruta, las experiencias personales; pero todos atravesamos esa línea invisible que divide a los países, algunos por mar, otros por aire, y otros por tierra.
Tal vez, a diferencia de generaciones anteriores que llegaron con cierto respaldo legal, amparadas por políticas migratorias más claras, esta generación llegó en medio de la incertidumbre absoluta.
Lo que nos diferencia es el camino. Lo que nos une es el motivo: todos salimos buscando libertad, oportunidades, dignidad. Y también nos une la resiliencia. Somos hijos del exilio, pero también del amor por la vida.
¿Por qué saliste de Cuba?
Salí de Cuba porque llegó un momento en el que ya no se podía más. Porque ejercer el periodismo independiente allá es prácticamente una condena. Yo escribía para El Toque, y por contar la realidad que vivíamos, me empezaron a vigilar, a citar, a presionar. Incluso cuando estaba embarazada de mi segunda hija, me citaron en una unidad policial para interrogarme por mi trabajo. Estaba creando vida, y al mismo tiempo me hacían sentir como si por escribir con honestidad estuviera cometiendo un crimen.
No fue una decisión fácil. Dejar tu tierra, tu casa, tu gente… nadie lo hace por gusto, especialmente de la manera en que pudimos hacerlo. Pero llegó un punto en el que entendí que, si quería un futuro distinto para mis hijos, tenía que tomar otro camino. Y ese camino fue largo, duro, lleno de miedos, pero también de esperanza.
Nosotros habíamos estado buscando otras opciones, incluso comenzamos los trámites para una maestría que me habían ofrecido en España. Esa era la vía que queríamos tomar, una salida legal, ordenada, que nos permitiera construir una nueva vida como familia, lejos de Cuba, porque quedarse ya no era una opción. Pero los trámites burocráticos se volvieron interminables, y poder salir los cuatro juntos parecía imposible. Cada paso se volvía una montaña. Siempre había una traba, una espera, una puerta cerrada.
Salí de Cuba porque quería vivir en libertad, criar a mis hijos en un lugar donde no tuviera miedo por escribir, por pensar, por ser. Y hoy, a pesar de que la vida en el exilio también tiene muchas dificultades, al menos sé que puedo expresarme libremente. Eso vale muchísimo.
Migrar no fue una decisión fácil. Fue un acto de fe, de amor y de rebeldía. Y aunque el camino fue duro, volvería a hacerlo por ellos, por mí, por nosotros.
¿Tienes algún consejo para los legisladores que se preocupan por los derechos de los migrantes cubanos en Estados Unidos?
El consejo para los legisladores es que vean a los migrantes, no solo los miren. Es fundamental entender quiénes son, qué los motiva y cómo contribuyen al país. Que entiendan que no hay nada más transformador que una política pública con rostro humano.
La comunidad cubana, como tantas otras, llega buscando oportunidades para trabajar dignamente, avanzar y construir una vida estable para sus familias. No vienen a ser una carga, sino a sumar, a contribuir con su esfuerzo y talento a una nación que siempre ha sido un faro de esperanza.
Los cubanos no buscan solo sobrevivir, sino prosperar. Por eso, es esencial que las políticas migratorias se adapten a la realidad actual y reconozcan que, para que los migrantes puedan integrarse plenamente y aportar al país, deben contar con un estatus claro y justo.
Es importante que los legisladores comprendan que los migrantes, en este caso los cubanos, están comprometidos con su nuevo país. Ellos contribuyen a la economía, la cultura y el desarrollo social, y necesitan un marco legal que les permita hacerlo sin obstáculos innecesarios.
¿Qué esperas para el futuro?
Espero que mis hijos crezcan acostumbrándose a tener dos países en su vida, a navegar entre dos idiomas, dos culturas diferentes, y a sentir que su identidad es un puente que une todo lo que somos. Que comprendan que el viaje que hicimos, el sacrificio de cruzar tantos países fue para ofrecerles un futuro con más oportunidades y menos miedo.
Espero seguir escribiendo, seguir construyendo comunidad, seguir ayudando a otros que están empezando desde cero.
Y espero que un día, no tengamos que migrar para ser libres.
¿Hay algo más que quisieras que la audiencia de CEDA sepa?
Sí. Que detrás de cada historia de migración hay una pérdida, pero también una semilla. Que hay muchas madres como yo que, aunque llegamos con las rodillas raspadas por el camino, seguimos caminando. Y que este país se hace más fuerte cuando acoge, cuando escucha, cuando entiende que la diversidad es una oportunidad, no una amenaza.