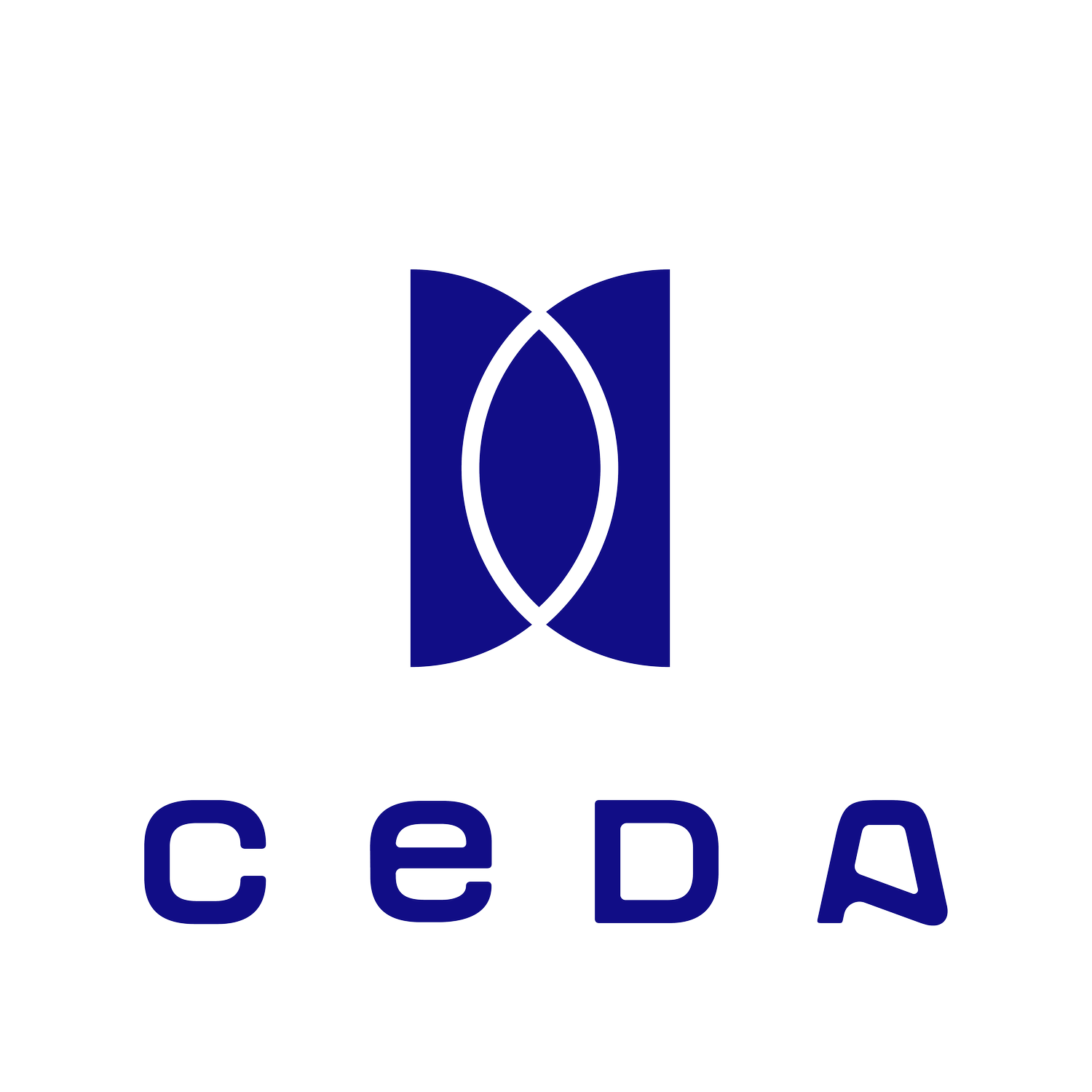De la retórica a la responsabilidad: lo que el Pacto Mundial para la Migración debe cumplir
Francisca Vigaud-Walsh, directora de Estrategia e Incidencia de CEDA, comparte sus reflexiones tras participar en la revisión regional del Pacto Mundial para la Migración en Santiago de Chile.
La revisión regional del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe se realizó el mes pasado en un momento crucial.
La sociedad civil de toda la región se reunió en Santiago, Chile, para evaluar avances y retrocesos desde la adopción del Pacto en 2018. La segunda revisión formal del Pacto aportó nueva energía a demandas históricas por una agenda migratoria basada en los derechos, la dignidad y la rendición de cuentas.
Si bien la revisión destacó momentos de coordinación significativa entre Estados, agencias internacionales y sociedad civil, también sacó a la luz una serie de verdades incómodas. Según muchas organizaciones y actores que trabajan por los derechos de las personas migrantes, los compromisos del Pacto siguen peligrosamente desalineados con las realidades que se viven en el terreno. En los últimos meses, varios Estados firmantes han cerrado vías regulares de migración y han redoblado las medidas punitivas, como la detención de personas migrantes y las deportaciones aceleradas. Al mismo tiempo, los retrasos en los procesos de regularización continúan dejando a las personas migrantes expuestas a la detención y la exclusión, obligándolas, en ocasiones, a migrar nuevamente. Las campañas de desinformación y los discursos basados en el miedo siguen debilitando la confianza en las personas migrantes y en las instituciones, mientras que las políticas migratorias nacionales se moldean cada vez más según la conveniencia política, en lugar de basarse en evidencia o en estándares de derechos humanos. Paralelamente, se ha avanzado poco en la construcción de programas sostenibles de reintegración para quienes son retornados.
A pesar de estos obstáculos, la sociedad civil no da marcha atrás. La revisión fue un recordatorio poderoso del poder de organización de las redes regionales—y de su determinación de exigir a los Estados que se adhieran a los valores a los que se comprometieron.
Es en este contexto que Canadá y Ecuador asumen la copresidencia de la Iniciativa de Países Campeones del Pacto. El momento es significativo. En un mundo donde la migración global está cada vez más politizada, la necesidad de un liderazgo visible y con principios nunca ha sido mayor. Ambos países tienen la oportunidad de movilizar apoyo hacia el Pacto, pero también enfrentan puntos de inflexión política interna que pondrán a prueba su compromiso. El nuevo gobierno de Canadá tiene la oportunidad de alinear su retórica internacional con sus políticas internas. Mientras tanto, Ecuador celebrará este fin de semana su segunda vuelta electoral, y el resultado influirá sin duda en su participación regional en temas de movilidad y reintegración.
Esta copresidencia no puede ser meramente simbólica. Canadá y Ecuador deben liderar con claridad, no con cautela—y deben anclar su liderazgo en acciones concretas, no en apariencias. Una prueba clave de su liderazgo será cómo movilizan apoyo para dos mecanismos fundamentales del Pacto: el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración (MMPTF, por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Creación de Capacidades.
El MMPTF fue diseñado para apoyar la implementación del Pacto a través de financiamiento flexible y colaborativo. Pero cumplir con ese mandato es una tarea difícil en el clima actual de repliegue global y recortes generalizados de fondos. En un momento en que la sociedad civil está siendo marginada y muchos gobiernos están reduciendo su apoyo a la cooperación internacional, es urgente que este fondo se despliegue adecuadamente. Las herramientas existen, pero la voluntad política y financiera para usarlas de manera efectiva está disminuyendo. El MMPTF no debe convertirse en un simple ejercicio para cumplir con requisitos de donantes. Debe llegar directamente a organizaciones locales y lideradas por personas migrantes, y los fondos deben ser gestionados con transparencia y vinculados a impactos medibles—no sólo a la finalización de proyectos.
Igualmente importante es el Mecanismo de Creación de Capacidades. Al igual que el MMPTF, corre el riesgo de convertirse en una cáscara tecnocrática si no se acompaña de voluntad política decidida e inversión sostenida. Este mecanismo debe priorizar la supervivencia y el fortalecimiento de los actores de la sociedad civil, quienes operan cada vez más bajo amenazas. Las mismas organizaciones encargadas de proteger derechos, facilitar la inclusión y documentar abusos enfrentan vigilancia, criminalización y recortes presupuestarios. Su capacidad de acción es fundamental para una implementación creíble del Pacto.
Este momento no se trata de simbolismo. Es una prueba para saber si el Pacto puede seguir siendo relevante en una era definida por la reducción del espacio de protección, narrativas cada vez más hostiles y una creciente presión política para criminalizar la movilidad humana.
Los gobiernos de Canadá y Ecuador tienen ahora la responsabilidad de demostrar que el Pacto todavía puede dar resultados. Eso implica defender enfoques basados en derechos, y asegurar que la sociedad civil no solo tenga voz, sino poder real en la mesa. También significa garantizar que los recursos y la voluntad política se dirijan a soluciones de largo plazo, y no a apariencias de corto plazo.